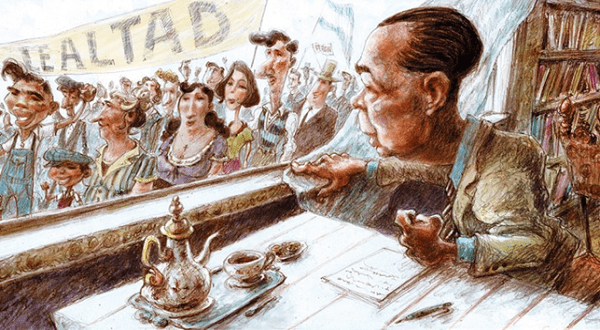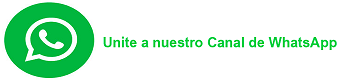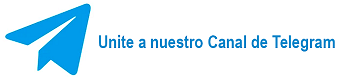1955-1958: Scalabrini Ortíz contra el gorilismo oligárquico y golpista
8 septiembre, 2024
Flores las horno
8 septiembre, 2024
Sin ofensa ni temor 153. Columna destinada a mover la cabeza. Si temes hacerlo, no la leas. “Aunque las ideas políticas de Borges puedan ser cuestionables, sobre todo su furibundo antiperonismo y su sesgo antipopular, su verdadero ideario vive en su obra, mucho más compleja, que excede los binarismos”; dice Hernán Brienza en el siguiente artículo publicado recientemente en una conocida revista de divulgación histórica.
Editor Federal
Las manifestaciones políticas de Jorge Luis Borges han sido una obsesión en el mundo cultural de la segunda mitad del siglo XX. Peronistas y antiperonistas desprecian o celebran al autor de Ficciones, según su coloratura partidaria. Y muy pocos argentinos son capaces de leerlo con la mirada diagonal, dialógica, paradojal incluso, que el escritor más importante del siglo pasado se merece. Primero, es necesario advertir que su buena literatura no legitima su pobre mirada política. Segundo, que los dos Borges son inseparables. Borges es un gran escritor argentino, justamente, por sus ideas políticas: porque ese ideario encarna una forma de pensar la nación y la interpreta, la representa, la convierte en su estandarte.

Es por esa razón que el verdadero pensamiento político de Borges no se encuentra en las chuscas opiniones de coyuntura con las que intentó intervenir en sus tiempos tormentosos. La fecundidad de sus ideas, su legitimidad, está en sus textos, y no en sus brulotes antiperonistas de los años 40 y 50 –que tan bien detalló Pedro Orgambide en su ensayo Borges y su pensamiento político (1978)– o en su controversial e injustificado apoyo a las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. Hoy, a 125 años de su nacimiento, escribir sobre el peronismo o antiperonismo de Borges resulta tan atávico que solo puede concebirse como un santuario para aquellos que militan la fatiga intelectual del binarismo.
Orgambide, en aquella nota tan atravesada por rencores políticos, le atribuía a Borges un pecado aun peor que el de sus opiniones. Para él, lo lamentable en Borges era su matriz de pensamiento, la fuente de la cual emanaban sus ideas: “La simplificación, por el prejuicio, es una de las características del pensamiento totalitario de Borges”. Es necesario detenerse en esa cita fecunda de Orgambide. Porque aquí no hay fantasmagorías, no hay mitificaciones del autor de El Aleph. No se trata de una mirada despechada que califica a Borges como un intelectual infalible. Esas palabras no esconden ni siquiera la misericordia de quien sostiene que “Borges no sabía nada de política”. Lo que sí puede encontrarse es una profunda crítica a la elección voluntaria de un marco teórico. Borges elige la simplificación, el prejuicio, la mirada sin profundidad, la explicación sin pliegues ni contradicciones, elige la chabacanería, lo ramplón, para pensar al peronismo. Orgambide le reclama a Borges no haber alcanzado la honestidad intelectual de Ezequiel Martínez Estrada o la sutileza de David Viñas sino apenas haber hecho una caricatura del apotegma de “civilización y barbarie” sarmientino más de un siglo después.
Civilización o barbarie
Esa torpeza política estuvo a punto de manchar su literatura. Más allá de la destreza narrativa, esa mirada torpe, bruta, puede encontrarse en el cuento “La fiesta del monstruo”, escrito a cuatro manos con Adolfo Bioy Casares. Por suerte, la pericia literaria pudo más en Borges. Y en sus obras podemos encontrar textos complejos como “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, “Emma Zunz”, “Tema del traidor y del héroe”, “La forma de la espada”, “Una pieza del año 52” o “Poema conjetural”.
En “Una pieza del año 52”, Borges escribe con lucidez: “Urquiza es la casi perfecta realización de un destino trágico. La dualidad que parte su vida y que es visible siempre, es la notificación de lo trágico. Urquiza, tirano progresista de Entre Ríos y teniente de Rosas y disponedor de las matanzas en el potrero de Vences y en Pago Largo, es prefigurador de su todavía más contradictoria actuación de libertador federal y fusilador del coronel Chilavert, acusado precisamente de lo que allí menos podía escandalizar: de traición. Siempre la misma dualidad bifurca esa vida, siempre la contradicción de sus almas: la del caudillo que no dejó de ser hasta el fin, en su fuste, seguramente autoritario, de San José, y la del que supo aceptar la pueblada unitario federal o cuartelazo del 11 de septiembre. Urquiza no es el hombre genuino del criollismo rústico y montonero, como Artigas, como Ramírez, como Peñalosa (sic), ni tampoco el hombre de la esperanza civil y de la atracción de futuro, como Sarmiento. Es, a la vez, las dos vocaciones: es la primera dedicándose a la obra de la segunda. Hasta la imagen de él que está viva –la anchura valerosa del rostro, el empaque de toro chúcaro, el cintillo mazorquero punzó alrededor del adefesio de la galera, el uniforme rumboso del general– nos ayuda a pensarlo así. Urquiza fue con todos los énfasis, aun con los de muerte y acero, un gran caudillo, y su consecuencia fue la muerte del caudillismo. Vivir en obra diferente de su propia alma, negarse en los demás y en sí mismo, ¿hay mayor tragedia?”.
Es un texto bello y certero, reconoce la dualidad y la contradicción de un hombre que intenta zurcir la civilización y la barbarie, sanar la gran contradicción de la argentinidad que se arrastra de hace casi dos siglos. Sin embargo, Borges, a pesar de su lucidez para retratar a Urquiza, decidió quedarse lejos de esa complejización. Prefirió en su vida pública la pereza intelectual, replegarse sobre el burdo prejuicio “civilizatorio”.
José Pablo Feinmann, en sus textos “Conjeturas de Borges” y “Monstruos de Borges” –tomados de Escritos imprudentes (2002)–, elogia el poema que tiene como protagonista a Narciso de Laprida: “Borges, aquí, imagina la nacionalidad como una mixtura imposible: la que se teje entre el puñal de los gauchos y los cánones de los cultos. Laprida, con el pecho endiosado por un júbilo secreto, descubre en su muerte el rostro del país como una totalidad (…) Y la totalización de la circularidad es la expresión inapelable de lo absoluto”. Y Feinmann concluye: “La Argentina que celebró el Borges político (que era muy inferior al Borges poeta) aniquiló a la Barbarie, a los otros, aniquiló la diferencia y constituyó el país desde la visión de las clases cultas. La diferencia (la barbarie) se obstinaría en reaparecer: con los inmigrantes, con los anarquistas, con el populismo de Yrigoyen y de Perón, que era para Borges la cifra absoluta de la barbarie (…) Sus opciones políticas fueron impulsadas por el odio unidimensional, racial, clasista, de ‘La fiesta del monstruo’ y no por la hondura del ‘Poema conjetural’. Si no hubiese sido así, escasamente habría adherido, como lo hizo a las dictaduras militares que devastaron nuestros países”.
El drama argentino
Hay un breve y fecundo texto de Borges que explica el gran drama argentino. Se titula “Nuestro pobre individualismo” (en Otras inquisiciones, 1952) y allí podría pensarse que el escritor encuentra sus preocupaciones en una hondura medular. “El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción; lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano (…) Hegel diciendo: ‘El Estado es la realidad de la idea moral’ le parece una broma siniestra. Los films elaborados en Hollywood repetidamente proponen a la admiración el caso de un hombre (generalmente, un periodista) que busca la amistad de un criminal para entregarlo después a la policía; el argentino, para quien la amistad es una pasión y la policía una mafia, siente que ese ‘héroe’ es un incomprensible canalla (…) Profundamente lo confirma una noche de la literatura argentina: esa desesperada noche en la que un sargento de la policía rural gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra sus soldados, junto al desertor Martín Fierro (…) Su héroe popular es el hombre solo que pelea contra la partida, ya sea en acto (Fierro, Moreira, Hormiga Negra) ya en potencia o en el pasado (Segundo Sombra)”.
Borges sospecha la verdad metafísica, si se quiere, que encierra el gesto del sargento Cruz, en el poema del Martín Fierro que él retrató tan bien en la “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. Borges sospecha el porqué de esas multitudes que descreen de la “patria vieja” que él tanto admiraba en los poemas donde homenajeaba a sus ancestros. Borges sospecha por qué las multitudes desconfían del Estado nación que propusieron los organizadores del Estado nación que él anhelaba reorganizar después del peronismo. Lo sospecha, pero no quiere decir esa verdad. La sabe porque la dijo Juan Moreira, en la novela de Eduardo Gutiérrez, pero prefiere callarla. ¿Pero cuál es esa verdad? ¿Qué es lo que dice Moreira?
Moreira, hijo de un mazorquero rosista, es un gaucho oscuro, no tiene redención, es un hombre usado y al mismo tiempo expulsado por el sistema. Moreira es rabioso, no se deja domesticar. Y muere. Y su muerte ni siquiera es heroica. Después de batirse con coraje, muere trepando una tapia, por la espalda, clavado por la bayoneta del inefable Chirino. Moreira le clava los ojos y le escupe: “¡Cobarde! ¡A hombres como yo no se los hiere por la espalda! ¡No podés negar que sos justicia!”. Hay una clave, es ese grito de Moreira, un grito que ha pasado absolutamente inadvertido en la historia de la literatura argentina. Borges llama “larga noche” al momento en que el sargento Cruz traiciona a la ley y al Estado. Claro, Borges no sabe lo que sí sabía Moreira. Y en ese grito del gaucho atacado por la espalda emergen como en ninguna otra página de nuestra historia la voz de los sectores populares. Para Moreira, para el pobre, para los pobres, la justicia es rastrera, traicionera y mata por la espalda.
El largo día de Borges
Pero Borges también tuvo su “largo día”. El día que, como el sargento Cruz, pudo ver su propio rostro, ese instante en que iba a saber quién confusamente había sido y quién sería de allí en más. Una tarde de 1981, en plena dictadura, firmó una solicitada de las Madres de Plaza Mayo pidiendo por la reaparición con vida de sus hijos en el diario La Prensa. Su nombre en esa lista causó estupor. Borges reconocía su error: “Al ser ciego y no leer los diarios, yo era muy ignorante. Pero la gente viene a mi casa a contarme historias tristes sobre la desaparición de sus hijas, esposas, hijos, así que ahora estoy bien enterado. Durante un tiempo no supe nada de nada, las noticias no me llegaban, pero ahora esas cosas no pueden ser ignoradas. Sí, mucha gente me ha acusado de no estar al día. Pero, ¿qué podía hacer yo? Vivo solo, no conozco mucha gente, no leo los diarios. Solo escucho lo que mis amigos me dicen y ellos pertenecen a otra clase. Pero ahora claro que sé sobre toda esa miseria y todos esos crímenes, uno detrás de otro. Es por eso que no hablé antes. Por ignorancia. Ahora creo que sé más y me siento triste, amando como amo a mi país”.
No sabemos si Borges encontró finalmente su “destino sudamericano”. Es posible que apenas lo haya vislumbrado, que haya sentido un leve rasguño cuando descubrió lo que habían hecho las dictaduras que él había apoyado. Lo que sí es probable es que haya comprendido que sus prejuicios y sus simplificaciones políticas habían encontrado una muralla, y que, como en sus textos más brillantes, la civilización también llevaba en el rostro la marca de la barbarie. En sus últimos años, posiblemente Borges haya podido escaparle al binarismo de su pensamiento político y reencontrarse en forma dialéctica, ya desde la política, con las sutilezas, las ambigüedades, las astucias de sus literaturas.
Fuente: Revista Caras y Caretas