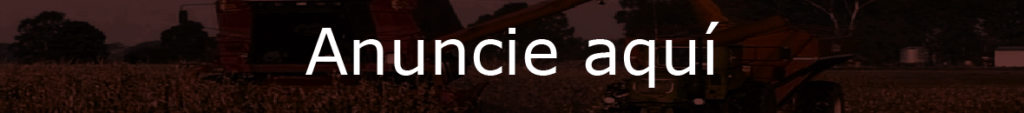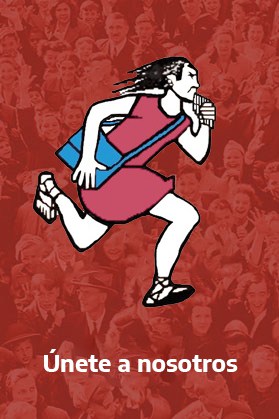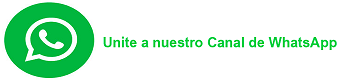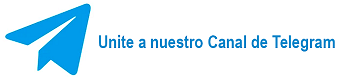Usuras semilleras
27 junio, 2024
«El presidente Arce enfrenta un virtual bloqueo que viene desde el ámbito legislativo»
28 junio, 2024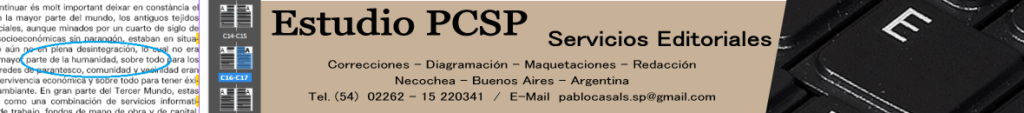
Argentina y la región están apunto de comprarse un despiole internacional por no cumplir los requerimientos de las doñas en la UE. Por ello el CAS pide “postergación” de los plazos en los acuerdos comerciales con el bloque. Es la mejor excusa que escuchamos después del célebre “me olvidé los deberes arriba de la mesa”.
Redacción
Trascendió que el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) pedirá a la Unión Europea (UE) la postergación de la normativa que prohibirá a partir del 1° de enero de 2025, la importación de productos que provengan de regiones deforestadas en los países de nuestro continente luego del 1 de enero de 2021. El anticipo de la decisión fue brindado por el propio secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.
El CAS nuclea a los países del MERCOSUR + Chile, cuya presidencia pro-tempore ejerce nuestro país. El acuerdo de referencia con el bloque europeo, deriva de las interminables tratativas que datan a tres décadas, donde el bloque sudamericano y la UE, han intentado llegar aun acuerdo de comercio bilateral.
Tras la pandemia, y fundamentalmente durante 2023, las gestiones cobraron nuevo impulso y se firmaron una serie de acuerdos concentrados en la normativa conjunta 1115/2023. Es probable que los lectores recuerden la gira por nuestros países de la Presidenta de la UE, Von der Leyden.
Sintéticamente, lo que encierran dichos pactos es que, a partir de la fecha mencionada, no podrían ingresar al territorio de la Unión Europea productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los productos involucrados son: el aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
Así enunciado el acuerdo parece “sano”, “inocente” e “inofensivo”, pero encierra una lógica que incrementará al mismo tiempo la concentración agropecuaria y la dependencia de nuestros países respecto de Europa. Quien quiera exportar a ese mercado, debe poder cumplir los requisitos de certificación de acceso al mismo; de lo contrario, no puede participar en esa línea comercial.
Esto último corre dentro de las generales de la ley en el comercio entre países o bloques. Sin embargo, en nuestra región tienen algunos condimentos adicionales que vale la pena repasar.
Las exigencias europeas, según la UE, provendrían del “clamor” de los consumidores de su mercado interno. Aunque, teniendo en cuenta las protestas que movilizaron a los productores agropecuarios de ese continente en el último año, y el apoyo popular que tuvieron las mismas, dicho “clamor” no sería tan así.
¿Cuál es el trasfondo entonces? Que las grandes empresas europeas de tecnología agropecuaria y financiera, exigen a partir del requisito vestido de protección ecológica, que los procesos productivos, maquinaria, insumos, trazabilidad y herramientas financieras, sean las que ellos mismos impulsan. Las de sus propias empresas.
En criollo: la fruta o la vaca que se venda a la UE según estos acuerdos, debe estar producida con los términos europeos. Incluso, embajadores comerciales de aquel bloque, empresarios, consultoras y empresas de servicios, vienen ejerciendo sus poderosos lobbies en toda oficina gubernamental dedicada al agro, las ferias agropecuarias, y los núcleos de producción de tecnología asociada a la cadena.
Asimismo, estos grupos de interés ya forman parte del conglomerado comercial externo que puso los pies en el continente hace 30 años con su paquete tecnológico transgénico.
Así las cosas, ya interactúan en nuestro país una serie de “programas de cooperación” financiado por la Unión Europea y sus empresas líderes. Cada vez más seguido se escucharán títulos rimbombantes como: “Proyecto Trazabilidad de Productos de Exportación y Sustentabilidad en Argentina”; “Proyecto Producción Forestal Sostenible Verificada”; o bien, los términos “stakeholders” (grupos de interés locales), “blockchain” (tecnologías de almacenamiento y procesamiento digital de datos sin soporte físico), o “clusters” (grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio).
En ninguno de esos ámbitos inciden las miradas soberanas respecto de el modo y los métodos de producción de nuestros territorios.
Algunos lectores podrán decirnos: “¿Pero qué? ¿Ustedes están a favor de la tala indiscriminada de bosques y selvas nativas?”.
Para nada. Somos realistas respecto de nuestro contexto inmediato. Ocurre que se dan dos factores fundamentales y paralelos.
Por un lado, quienes pueden cumplir hoy con las exigencias europeas, han desforestado sus tierras hace décadas en zona núcleo y aledaños, y además tienen espalda económico-financiera para adaptar e incorporar la tecnología que se requiere para certificar esas líneas de producción. Lógicamente, si esos sectores se suman, no es porque les haya agarrado un “ataque de ecología”, sino porque les conviene el negocio.
Pero por otro lado, hay “nuevos interesados” que sufren ese síncope ecológico, que incluso deforestaron antes de la fecha límite, pero que no pueden ni certificar cómo accedieron a la tierra, ni cómo obtuvieron la autorización para desforestar… ¿Cachai o hay que ser más específico?
Bueno, lo seremos: no tienen los papeles y hay que ganar tiempo. Por eso hay que solicitar la prorrogación. En dicha situación, están todos los países de nuestra región e incluso Estados Unidos (que ya pidió a los europeos la postergación).
Para ir cerrando, los que podrán “acomodar” la situación rápidamente, son aquellos con la espalda y el margen suficiente, además de que ya forman parte de la cadena internacional de valor agropecuario. Los que no, se caerán del negocio.
Se estima que, a causa de no poder certificar la data de deforestación, se perderían exportaciones a Europa por 5.000 millones de dólares al año. Pasado a puestos de trabajo, los mismos se multiplican por millares entre directos e indirectos. Va de suyo que ese agujero juega a favor de la propiedad de la tierra y de la tecnología.
La respuesta de gestión gubernamental, es la que mencionamos al principio: postergar, ganar tiempo para “regularizar” y poder certificar. Ya hay un abanico de consultoras de mayor y mediano fuste trabajando en zonas aledañas a la zona núcleo, y fundamentalmente, en aquellas provincias donde mágicamente en la última década se extendió la frontera agropecuaria.
Por hoy dejamos este asunto acá. Hay varias aristas para con las cuales entrarle al tema (uso de suelo, recurso hídrico, planificación alimentaria, etc.). Pero queda clara la postura gubernamental. La planificación productiva se basa en ganar tiempo para acomodar las condiciones a requerimiento del conglomerado empresario europeo. La excusa son los consumidores “premium” de ese continente.
Nos encantaría conversar de nuevo con la comadre finlandesa que siempre nos tira la precisa.
Fuente. CAS / SBN / Archivo